La Vía Láctea (La Voie Lactée, 1968)
La
idea de una película sobre las herejías de la religión cristiana se remontaba a
la lectura, poco después de mi llegada a México, de la enciclopédica obra de
Menéndez y Pelayo "Historia de los Heterodoxos españoles". Esta lectura
me enseñó muchas cosas que yo ignoraba, en particular sobre los martirios de
los herejes, convencidos de su verdad tanto, si no más, que los cristianos.
Esta posesión de la verdad y la extravagancia de ciertas invenciones es lo que
siempre me ha fascinado en el comportamiento del hereje... Todo lo que se ve y
se oye en la película descansa sobre documentos auténticos[1].

Me interesaron las herejías como me interesan las inconformidades del espíritu humano, sea en religión, en cultura o en política. Un grupo crea una doctrina y a ella se adhieren miles y miles de individuos. Luego, comienzan a surgir los disidentes que creen en todo lo que predica la religión, menos en un punto o en varios. Son castigados, echados del grupo, se les persigue, y aparecen enfrentamientos sectarios, en los que se odia más al discrepante que al enemigo declarado... Leí libros de teología y de historia eclesiástica[2]...
A mis ojos, La vía láctea no estaba a favor ni en contra de nada. Aparte las situaciones y las disputas doctrinarias auténticas que la película mostraba, me parecía ser, ante todo, un paseo por el fanatismo en que cada uno se aferraba con fuerza e intransigencia a su parcela de verdad, dispuesto a matar o morir por ella. Me parecía también que el camino recorrido por los dos peregrinos podía aplicarse a toda ideología política o, incluso, artística[3]
Llevamos muchas obras, el famoso diccionario
de las herejías del abad Pluquet, nuestra Biblia, y otras maravillas…. Hablábamos de la Gracia, de la Santa Trinidad, durante todo el día. El otoño era soberbio. A los dos meses ya teníamos escrito un proyecto de argumento que
constituía una cincuentena de páginas. Se lo dimos a leer a un productor que
vino a Madrid y al cabo de una hora lo aceptó ( Serge Silberman). Le
gustó, presintió realmente el film.[9]
Con esta película Buñuel sigue la línea de Belle de jour y busca nuevas formas narrativas, retornando a aspectos que el realizar ya había utilizado en Un perro andaluz, 1929 y La edad de oro, 1930. Uno de los grandes desafíos de Buñuel fue "cómo contar de manera entretenida un tema tan árido y abstracto, digno de los tratados de escolástica y de historia de la religión...Sale airoso de la prueba recurriendo, principalmente, al fragmento y al discurso discontinuo, con constantes dislocaciones de tiempo y espacio, encarnando las ideas abstractas en la acción y en ideas visuales, con el añadido del humor y de la risa. Logra hacer de los «misterios» del dogma cristiano un filme cómico y de aventuras.."[12]
Hay también en el film una visión de Cristo, de los apóstoles, de la virgen, de los cuales hace mucho que venía hablando Buñuel. Este, desde hace años, tenía ganas de mostrar a Cristo con su aspecto tradicional, convencional, con cabellos largos, hermosa túnica, etcétera, pero moviéndose como un hombre: riendo, cantando, corriendo (lo cual nunca se ve en el cine). Pero pensaba que no valía la pena hacer todo un film sobre ello. Entonces ha metido en este film sobre las herejías varias secuencias en las que se ve a un Cristo nuevo, como en las bodas de Canaán, por ejemplo...[19]
No debemos olvidar que Max Aub veía la película como una sucesión de gags, uno tras otro, sin pretender demostrar nada.
La película tiene frecuentes notas de "humor"...Imagínense ustedes lo que sería si no tuviera rasgos de humor. Resultaría insoportable, como una conferencia. Y a pesar del humor, sé que para alguna gente ha sido un latazo. La película no era como para dar dinero. Silberman sabe explotar sus películas y creo que manejó bien ésta. Pero si no pongo un poco de picaresca y de aventuras, ni Silberman la salva[26].

Me interesaron las herejías como me interesan las inconformidades del espíritu humano, sea en religión, en cultura o en política. Un grupo crea una doctrina y a ella se adhieren miles y miles de individuos. Luego, comienzan a surgir los disidentes que creen en todo lo que predica la religión, menos en un punto o en varios. Son castigados, echados del grupo, se les persigue, y aparecen enfrentamientos sectarios, en los que se odia más al discrepante que al enemigo declarado... Leí libros de teología y de historia eclesiástica[2]...
A mis ojos, La vía láctea no estaba a favor ni en contra de nada. Aparte las situaciones y las disputas doctrinarias auténticas que la película mostraba, me parecía ser, ante todo, un paseo por el fanatismo en que cada uno se aferraba con fuerza e intransigencia a su parcela de verdad, dispuesto a matar o morir por ella. Me parecía también que el camino recorrido por los dos peregrinos podía aplicarse a toda ideología política o, incluso, artística[3]
Poco después de finalizada su película Belle
de jour, Buñuel hizo las siguientes declaraciones:
"Hace tres días se me ha ocurrido una idea con la cual quizá haga una película. "El evangelio, argumento de san Mateo contado por Luis Buñuel" y no tendría
ninguna relación con El evangelio según san Mateo (Il vangelo secondo Matteo, 1964), de
Pasolini. Sería un enfrentamiento entre la época de Cristo y la actual. La figura de
Cristo sería la que tradicionalmente presenta la Iglesia: rostro estilizado con
barbas, las manos elevadas con los dedos hacia delante, un andar derecho y calmoso. Estaría
llena de detalles que le mostrarían como una persona humana, pero todos creerían
sacrílegos. Por ejemplo, se le verá comer, mascar. Algunos de los episodios podrían
ser así. Juan, el más simpático y tonto, le pregunta "Maestro, dónde duermen
las mariposas" y Cristo se echa a reír. Irá andando despacio muy derecho, de pronto lo llaman
y sale corriendo. Se le verá con la brocha en la mano dispuesto a afeitarse,
entrará la Virgen y le dirá: "No te afeites, estás mejor con
barba". Podría hacerla enseguida porque es muy fácil y no tendría ninguna dificultad,
aunque puede que estuviese prohibida en todo el mundo porque la gente creería
que estaba llena de herejías".[4]
Como
sabemos, la religión es casi una constante en el cine de Luis Buñuel y llevar a
la pantalla la vida de Jesucristo era un proyecto deseado por el realizador.
 | |
| La película empieza con un documental, algo habitual en él |
Fue
en el Festival de Venecia de 1967, en el que Buñuel presentaba su película Belle
de jour, donde empezó a tejerse la historia de La Vía Láctea.
Allí
vio Buñuel la película de Godard La chinoise (1967) y le comentó a
Carrière: Si
este es el cine que se hace ahora, creo que podemos hacer la película sobre las
herejías.[5]
Fue en Venecia, cuando la presentación de Belle
de jour. Le pregunté a Carriére: «¿Qué le parece hacer una película
acerca de las herejías?» Aceptó. Nos fuimos a Madrid
y luego al Parador de Cazorla. Allí estuvimos cinco o seis
semanas, y quedó listo el primer guion.
Regresamos a París. Yo creí que eso no le podía interesar a nadie. Pero lo leyó
Silverman. Me dijo que la hacía. Volví a México cinco o seis semanas. Acabé el
guion. Regresé a París e hicimos la película.[6]
Carrière: Desde que lo
conozco, Buñuel me habló siempre de hacer un film sobre las herejías, la herejía religiosa en el interior de la Iglesia católica, porque eso es algo que lo fascina, pero nunca había hallado la forma que dar a ese film. En 1967, en Venecia, después del éxito de Belle de jour, estuvimos algunos días solos y me preguntó, de pronto, si aceptaba pasar dos meses con él, sin
compromiso alguno, para documentamos sobre las
herejías y ver qué forma podría darse a un film con
ese tema. Naturalmente, me apresuré a aceptar.[7]
Como
ya sabemos Buñuel suele documentarse bien cuando escribe el guion de una
película y esta no iba a ser la excepción: Muchas cosas se me ocurrieron después de haber releído,
ya aquí en México, un libro extraordinario lleno de datos históricos y más
interesante que una novela; es la "Historia de los heterodoxos españoles",
de Marcelino Menéndez Pelayo... Me documenté más, leí libros de teología y de
historia eclesiástica. Carrière me regaló un libro magnífico, una Historia de
la Iglesia en ochenta y tantos volúmenes, publicado en Francia hacia 1880. Dos
volúmenes están dedicados a las herejías, y elegí las principales, las que van
del siglo IV hasta el IX y los protestantes. Quería una forma un tanto novelesca,
no una película de sketches, y pensé en dos mendigos que peregrinan a través
del tiempo y el espacio y encuentran herejías en el camino.[8]
 |
| Los protagonistas que hacen de hilo conductor |
Todo
lo que se ve y se oye en la película descansa sobre documentos auténticos. El
cadáver del arzobispo exhumado y quemado públicamente (pues, escritos por su
mano, se encontraron después de su muerte textos tachados de herejía) fue en
realidad el de un arzobispo de Toledo llamado Carranza. Comenzamos con un largo
trabajo de investigación presidido por el Diccionario de las herejías, del
abate Pluquet.[10]
Primero
hice fichas de las herejías. De todas las
que encontré, que no son pocas. Las herejías nacen de los misterios. Hay seis grandes misterios. Los unos
son del dogma mismo; los otros, de
las dificultades, de las contradicciones. En la película trato de seis herejías. Tres grandes: la del misterio de la eucaristía
(la transubstanciación), la de la doble naturaleza de Cristo y la de la Trinidad. Las tres menores son la de la aparición del mal (maniqueísmo), la de la libertad de la
gracia y la que engloba todos los
misterios de María. No es poco, y claro está que los trato a mi modo. Ya sabes que Cristo no me merece ninguna simpatía y que, en cambio, tengo toda clase de respetos hacia la Virgen María…[11]
Comienza
el rodaje el 26 de agosto de 1968 en los estudios Billancourt, pero se vio
interrumpido por los sucesos de Mayo del 68 en París. Se finalizó por fin en
octubre. Estreno en París el 15 de marzo de 1969.
 |
| Imagen salsupiciana de Cristo |
Con esta película Buñuel sigue la línea de Belle de jour y busca nuevas formas narrativas, retornando a aspectos que el realizar ya había utilizado en Un perro andaluz, 1929 y La edad de oro, 1930. Uno de los grandes desafíos de Buñuel fue "cómo contar de manera entretenida un tema tan árido y abstracto, digno de los tratados de escolástica y de historia de la religión...Sale airoso de la prueba recurriendo, principalmente, al fragmento y al discurso discontinuo, con constantes dislocaciones de tiempo y espacio, encarnando las ideas abstractas en la acción y en ideas visuales, con el añadido del humor y de la risa. Logra hacer de los «misterios» del dogma cristiano un filme cómico y de aventuras.."[12]
Hace
falta ser Buñuel para filmar las desviaciones de algo tan abstracto e inefable
como los misterios del catolicismo y, encima, alzarse con una película
entretenida e incluso comercial.
Buñuel
no habría podido lograr algo tan difícil como lo que se proponía con este filme
si no hubiera fundido, con gran desparpajo y naturalidad, dos maneras suyas de
enfrentarse con la narrativa. Una, el manejo del espacio y del tiempo con la
más absoluta libertad, algo que a todo el mundo le había llamado la atención al
ver Un
perro andaluz. Otra, la estructura itinerante inspirada en la novela
picaresca y en sus derivados. [13]
El
film está construido como "un itinerario aparentemente rectilíneo que
viene a ser interrumpido por frecuentes digresiones e historias dentro de la
historia; unos relatos anexos que se injertan en el relato principal, lo
desvían de su fin primario pero al mismo tiempo lo enriquecen y salpican de
episodios pretendidamente secundarios, la sustancia del relato está hecha del
la globalidad de los temas.
 |
| Cristo con intención de afeitarse la barba |
Durante
el trayecto, el camino que siguen los dos mendigos atraviesa la historia sin
más respeto por la cronología que el que manifestaba Un perro andaluz. Pasamos
del siglo IV con Prisciliano al XVIII con el marqués de Sade, al primer siglo
con Jesús en las bodas de Canaán, al siglo XIII o XIV con la Inquisición, al
XVIII de nuevo con la religiosa crucificado, el XVII para la querella entre el
jansenista y el jesuita, el XVI para la exhumación e incineración del arzobispo
Carranza, y Jesús reaparecen en las últimas imágenes, en nuestra época.
Los
dos viajeros atraviesan disputas, duelos enfrentamientos, represiones y
castigos, sin importarles nada, indiferentes a toda esa agitación y sólidamente
instalados en sus convicciones prosaicas...Sobre una estructura de itinerario
picaresco, dos vagabundos, dos mendigos al reencuentro del mundo y de las
lecciones de la vida, nosotros encontraremos la itinerancia como metáfora de la
existencia humana, sin certezas, sin convicciones, sin verdadera razón de ser
que el camino seguido.
Alrededor
de los dos peregrinos se tratan las grandes cuestiones planteadas en la lucha
por la verdad y que creen poseer tanto los dogmáticos como los heréticos. El
film traduce lo que es la visión de la historia desde la era cristiana: un
combate permanente, en el interior de un mismo discurso, entre dos concepciones
de la verdad donde cada una excluye necesariamente a la otra.
Rehusando
imponernos una conclusión, Buñuel no solamente nos deja libres, sino que nos
enseña la libertad. Los unos verán la confirmación de su fe, los otros la de su
escepticismo. Todos pueden descubrir ahí el verdadero sentido del libre
pensamiento."[14]
 |
| Al cambiarse de ropa cambian de época |
Al
leer una novela o ver una película, ¿no han sentido ustedes ganas de que el
autor pase a otro personaje, a otra historia? Yo sí. Por ejemplo, si leo "Crimen
y castigo", puedo decirme: «Qué lata seguir todo el tiempo a Raskolnikov.
Ahora, en lugar de subir con él una escalera más, desearía decirle: «Adiós,
buenas noches», y en cambio seguir al chico que sale a comprar el pan y que se
ha cruzado un instante en el camino.»
Sí,
reconozco que esto puede venir de ciertas obras literarias. El colmo de ese
«procedimiento», un libro encantador, es el "Manuscrito hallado en
Zaragoza", que me fascina. También en "Gil Blas" hay historias
interpoladas. Claro que en ninguno de esos libros hacen lo que yo: pasar de una
época a otra. Esto último sucede en "Peter Ibbetson", pero sólo
mediante sueños.[15]
Una de las condiciones primordiales del argumento es que en el film ya no existen ni el tiempo
ni el espacio. Deliberadamente, y como sólo
Dios podría hacerlo, hemos suprimido tiempo y espacio desde el principio. Los dos
peregrinos que van desde París a Santiago de Compostela
pasan de un país a otro con frecuencia, y sobre todo a la época de Cristo y sus
apóstoles, se encuentran en el siglo XVII, asistiendo a un duelo entre un
jesuita y un jansenista, o bien en
la Edad Media en una ciudad recién saqueada…[16]
Los
temas teológicos presentados en el film son seis:
1.
La
Eucaristía: ¿Cómo puede estar Cristo presente en el pan y el vino? Debate entre
el cura, el policía y el hostelero. Época actual.
2.
El
origen del mal: Prisciliano y sus fieles. Siglo IV.
3.
¿Cómo
es posible ser ateo? Las dos naturalezas de Cristo. El encargado del
restaurante y sus ayudantes. Época actual.
4.
Las
relaciones entre la gracia de Dios y el libre albedrío del hombre. El duelo
entre el jansenista y el jesuita. Siglo XVII.
5.
Las
tres personas de la Trinidad: Dios es a la vez uno y trino. El obispo español y
sus fieles. Siglo XVI.
6.
Los
dogmas marianos: el cura charlatán, los dos estudiantes españoles. Época
actual.
En
relación con los anteriores temas teológicos es preciso aclarar, que Buñuel no
ha inventado ninguna de las réplicas utilizadas en los debates.[17]
Cita textualmente frases sacadas de tratados de teología o de obras históricas
eclesiásticas. Resume de forma clara unos debates teológicos difíciles y a
veces espinosos. A veces confronta las diversas posturas, sin caricaturizarlas
y presentando lo esencial. Se contenta con presentarlas, no trata de
explicarlas, ni de reconstruir el contexto histórico. La vía láctea está
concebida como un peregrinaje a través de la historia de las herejías.[18]
La
imagen que nos da el realizador de Cristo en la película es tradicional,
sansulpiciana:
 |
| Carrière como Prisciliano |
Hay también en el film una visión de Cristo, de los apóstoles, de la virgen, de los cuales hace mucho que venía hablando Buñuel. Este, desde hace años, tenía ganas de mostrar a Cristo con su aspecto tradicional, convencional, con cabellos largos, hermosa túnica, etcétera, pero moviéndose como un hombre: riendo, cantando, corriendo (lo cual nunca se ve en el cine). Pero pensaba que no valía la pena hacer todo un film sobre ello. Entonces ha metido en este film sobre las herejías varias secuencias en las que se ve a un Cristo nuevo, como en las bodas de Canaán, por ejemplo...[19]
Es
“el primer film de toda la historia del cine cuyo contenido es únicamente la
religión. Porque hay bastantes películas con temas o motivaciones religiosas,
pero ninguna cuyo material exclusivo sea el pensamiento abstracto, los dogmas
de la fe. Que Buñuel haya sido capaz de llevar a término un film así no puede
sorprendernos. Es más, lo hubiera realizado hace tiempo de haber podido. Lo
increíble, milagroso, es que haya habido un productor y sobre todo un
distribuidor para tal obra…, pues abre las puertas a un cine especulativo,
ensayístico...
En la estructura de la película se muestra la
habilidad de Buñuel: En primer lugar, los guionistas urdieron una trabazón
narrativa para el film: dos peregrinos...emprenden el camino de Santiago de
Compostela...y en su largo divagar sin rumbo muy fijo van topándose con
episodios dispares... En segundo lugar, estos episodios se presentan de
improviso, sin causar ninguna extrañeza, como en los sueños, y con una total
ausencia de orden cronológico o temporal: …. Por último, cada uno de los episodios presenciados por los
peregrinos, o sea, cada “sketch”
cinematográfico con un breve pasaje del Evangelio o con una ejemplificación muy
sencilla, y como de “arte popular”, de la naturaleza de una herejía histórica,
está tratado con una clara definición estilística de comedia, llegando en algún
momento hasta lo burlesco, aunque, por supuesto, como me subraya Buñuel, sin caer jamás en lo cómico o lo satírico,
aunque siempre hecho con humor... [20]
 |
| El cura, tan pronto está fuera de la habiación... |
No debemos olvidar que Max Aub veía la película como una sucesión de gags, uno tras otro, sin pretender demostrar nada.
Buñuel le
da realidad visual a estas abstracciones teológicas mediante los vastos
recursos del ingenio y del humor. El loco cura fugitivo cree que Dios está en
la hostia como la liebre en el paté. El fusilamiento del Santo Padre es “algo
que nunca veremos” (salvo en esta pantalla). Una discusión teológica entre un
capitán y sus camareros se inserta en la gran tradición de la comedia de
pastelazos. Los teólogos que cruzan espadas a favor o en contra de la ortodoxia
jesuita o la herejía jansenista son una versión cómica de los duelos
cinematográficos entre Errol Flynn y Basil Rathbone, reducidos al absurdo. Y
María le ruega a Jesús que no se rasure la barba.[21]
Esta
película está narrada de una forma un tanto particular. Parece un paseo en
zig–zag a través del tiempo y del espacio, como una serie de episodios
relativamente independientes los unos de los otros y presentados según el
modelo de la novela picaresca, como una serie de aventuras ocurridas a uno o
varios personajes antiheroicos, aquí dos vagabundos–peregrinos. El único rasgo
común a todos estos episodios, es que todos, de una manera o de otra, tratan de
los dogmas cristianos. A primera vista su sucesión revela mucho más de azar que
de una intención consciente y la película parece reflejar antes bien unos
hechos fortuitos de la vida, que la lógica de un discurso continuo y organizado. Pero detrás de esta fachada
disparatada se oculta una arquitectura sutil y rigurosa.
Si
se hace abstracción de las dos escenas que se sitúan claramente a nivel de lo
imaginario (la primera secuencia bíblica en la que Jesús se afeita la barba y
la del fusilamiento del Papa) el filme comporta tres niveles de temporalidad:
· El primero cuenta
una historia en el presente: el viaje de los dos peregrinos. Aunque no estén
directamente implicados en la totalidad de los episodios de la película, tienen
por función enlazar todas las escenas entre sí. Su peregrinaje es el hilo conductor
de la película.
· En el segundo
nivel, los dos viajeros encuentran en su camino toda clase de personajes
secundarios. Algunos pertenecen al mismo nivel temporal que ellos. Son:
 |
| ...como dentro |
- El cura loco que conversa con el policía.
- El encargado del restaurante de lujo.
- Las alumnas de la institución Lamartine, profesores y familiares.
- El cura charlatán del albergue español.
- La prostituta de Santiago de Compostela.
Otros personajes aparecen en el pasado y se
presentan como personajes históricos. Son:
- Prisciliano.
- Sade.
- Los monjes inquisidores.
- Las religiosas convulsionarias.
- El jansenista y el jesuita.
- Los dos estudiantes españoles.
- El obispo español y sus fieles.
En todos los casos, gracias a los diálogos,
decorados y vestuario es relativamente fácil identificar de qué personaje se
trata y datar aproximadamente la situación en el tiempo.
Hay un tercer grupo de personajes que son
más difíciles de situar: llevan vestidos neutros y su comportamiento es
extraño. Son:
- El hombre que viste hopalanda negra y que encuentran al comienzo del filme. Parece ser Dios.
- El niño mudo sentado a la orilla de la carretera. Por las heridas que lleva parece una representación de Jesús adolescente.
- El misterioso joven que descubren en el coche accidentado. Por sus palabras se deduce que es el diablo.
Todos estos personajes secundarios, no
tienen nada más que una importancia secundaria para el relato. Son solamente un
pretexto para tratar los diversos temas teológicos. Aunque estén bien
diseñados, lo importante no son ellos, sino lo que dicen, es decir, las tomas
de posición dogmáticas que representan y de las que son portavoces.
· En el tercer nivel
están las escenas bíblicas que Buñuel inserta en comentario de una réplica o
conversación. Son tres:
· Jesús camino de
Canaán en compañía de sus discípulos
· Jesús en las bodas
de Canaán.
· Jesús cura a los
ciegos de nacimiento al final de la película.
 |
| Uno oye los disparos y el otro le dice que han fusilado al Papa |
Estas tres escenas se presentan como
objetivas, al contrario de la que presenta a Jesús afeitándose que se muestra
como subjetiva.
Las
relaciones entre los tres niveles de temporalidad son bastante flojas. Pierre y
Jean no se encuentran en presencia de Jesús o de sus apóstoles ni una sola vez.
Por otro lado, el único episodio histórico en el que se ven directamente
implicados, no solamente como espectadores pasivos, es la escena del duelo
entre el jesuita y el jansenista. A diferencia de los personajes de la novela
picaresca, nuestros dos peregrinos aparecen como dos comparsas, más que como
protagonistas. Son un pretexto para hablar de otra cosa.
El
paso entre los distintos episodios se
realiza de la forma siguiente:
- Por asociación de pensamiento o de parecido temático.
- A veces Buñuel utiliza una forma dialéctica y juega con unos elementos antitéticos, mostrándonos por ejemplo exactamente lo contrario de lo que se acaba de decir en el filme.
- En otros casos es menos visible.[22]
Igual
que ocurriera con Belle de jour Maurice Drouzy percibe en la película una estructura
en cierto modo simétrica:
§
Introducción.
Desfile de coches (genéricos)
§
Encuentro
con el hombre de negro.
§
Jesús
se afeita la barba. Jesús adolescente. El coche negro.
§
El
albergue francés: el cura loco. (Primer dogma)
§
Prisciliano.
El falso milagro.
(Segundo dogma)
–TOURS–
§
Restaurante
de lujo.
§
Jesús
en Canaán.
(Tercer dogma)
§ La institución Lamartine.
§ Inquisición.
§ El coche blanco
=================================================
§ Encuentro con el
diablo
§ Las religiosas
masoquistas
§
El
jesuita y el jansenista.
(Cuarto dogma)
–FRONTERA ESPAÑOLA–
§
El
obispo español. El verdadero milagro
(Quinto dogma)
§
Albergue
español: el cura charlatán
(Sexto dogma)
§
Encuentro
con la prostituta.
 |
| Cristo ¿cura realmente a los ciegos? |
§
Los
dos ciegos y Cristo.
La
escena en que los dos vagabundos encuentran al hombre de blanco divide la
película en dos partes simétricas (como la secuencia del duque necrófilo en Belle
de jour). En la primera asistimos a una serie de conversaciones sobre
debates teológicos, pero no vemos sus secuelas. Por el contrario en la segunda
parte estos debates dogmáticos tienen sus efectos: guerras de religión, la
tortura, la hoguera de la inquisición, las flagelaciones, la alineación
espiritual. Los episodios de esta segunda mitad ilustran el pensamiento de
Buñuel de que la religión no es opio, sino una espada y que los dogmas matan…
Todo
el filme está construido sobre la oposición entre dogmáticos y antidogmáticos,
mostrando Buñuel su preferencia por estos últimos… Buñuel trata de dinamitar
nuestros hábitos de pensamiento y de forzar las fronteras del tiempo, del
espacio y de la lógica. Las fronteras entre realidad exterior e interior son
relativizadas: la maldición que le lanza Jean al chófer del coche que no para
se convierte en realidad. La escena imaginaria en que fusilan al Papa es oída
por los que están a su lado. Su intención es la de conducirnos paso a paso a
una puesta en causa de nuestras certezas más firmes, y dejarnos totalmente
desorientados en medio de la duda, confirmado por el final de la película.[23]
Todo
el film está construido férreamente a su manera y medido y pesado casi de un
modo maniático. Y la obra no carece ni de fluidez ni de cierto ritmo de tiempo
de sonata musical, ya detectado ante ciertos filmes, lo que nos recuerda que,
aunque sea inconscientemente, hay en Buñuel una sed de elegancia, una
estética...Buñuel, el entomólogo, constata el absurdo sobre el que se asientan
las creencias en el hombre: una vez hechas suyas quiere imponerlas a los otros
a hierro y fuego. Violencia, crueldad, absurdo. Pesimismo de un humanista
observando la conducta del hombre, en este caso a lo largo y a lo ancho de su
actividad social más dilatada en la historia, la religiosa.[24]
Una vez más, el final es prodigioso. Buñuel tiene genio para los
finales. Los cinco últimos minutos de La Vía Láctea son
extraordinarios, ya no sabe uno dónde está. Se halla como drogado. En estado de
extrañeza. Hay como una magia en este film.[25]
 |
| Los ciegos ¿curados? por Cristo, no pueden pasar la zanja |
La película tiene frecuentes notas de "humor"...Imagínense ustedes lo que sería si no tuviera rasgos de humor. Resultaría insoportable, como una conferencia. Y a pesar del humor, sé que para alguna gente ha sido un latazo. La película no era como para dar dinero. Silberman sabe explotar sus películas y creo que manejó bien ésta. Pero si no pongo un poco de picaresca y de aventuras, ni Silberman la salva[26].
[1] Luis Buñuel: Mi último suspiro. Plaza & Janés, 1982, Pág.237
[2] Tomás Pérez Turrent y José de la
Colina: Buñuel por Buñuel. Pág.:149
[3] Luis Buñuel: Mi último suspiro. Plaza & Janés, 1982, Pág.237
[4] En: Augusto M. Torres: Buñuel y sus discípulos, Huerga &
Fierro editores, 2005, pág. 68-9
[5] Agustín Sánchez Vidal: Luis Buñuel, Cátedra, 1991, Pág. 270
[6] Max Aub: Conversaciones con Buñuel. Aguilar, 1985, Pág.136
[7] Jean-Claude Carrière, en: Luis Buñuel: La Vía Láctea, Era, 1969,
pág. 7
[8] Tomás Pérez Turrent y José de la
Colina: Buñuel por Buñuel. Plot,
1993, Pág.149
[9] Jean-Claude Carrière, en: Luis Buñuel: La Vía Láctea, Era, 1969,
pág. 7
[10] Luis Buñuel: Mi último suspiro. Plaza
& Janés, 1982, Pág.237
[11] Max Aub: Conversaciones con Buñuel. Aguilar, 1985, Pág.135-6
[12] Víctor Fuentes : Los mundos de Buñuel. Akal, 2000, pág.
183
[14] Marcel Oms: Don Luis Buñuel. Les Éditions du Cerf, 1985, Pág. 149
[15] Tomás Pérez Turrent y José de la
Colina: Buñuel por Buñuel. Plot,
1993, Pág.150
[16] Jean-Claude Carrière, en: Luis Buñuel: La Vía Láctea, Era, 1969,
pág. 9-10
[17] Con la única excepción de la frase
que se pronuncia en el albergue: “Mi odio a la ciencia y mi horror a la
tecnología me llevarán finalmente a esta absurda creencia en Dios.
[18] Maurice Drouzy: Luis Bunuel architecte du rêve. Pág.:
146
[19] Jean-Claude Carrière, en: Luis Buñuel: La Vía Láctea, Era, 1969,
pág. 7
[20] J. Francisco Aranda: Luis Buñuel. Pág.:302
[21] Carlos Fuentes: La Vía Láctea, Este país, Cultura, 23
julio 2007, pág. 17
[22] Maurice Drouzy: Luis Bunuel architecte du rêve. Pág.:
141
[23] Maurice Drouzy: Luis Bunuel architecte du rêve. Pág.:
141
[24] J. Francisco Aranda: Luis Buñuel. Pág.:302
[25] Jean-Claude Carrière, en: Luis Buñuel: La Vía Láctea, Era, 1969,
pág. 11
[26] Tomás Pérez Turrent y José de la
Colina: Buñuel por Buñuel. Pág.:149


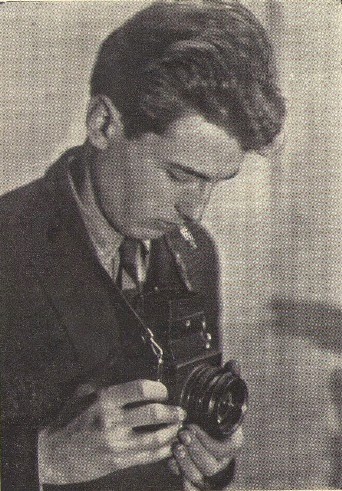
Comentarios
Publicar un comentario